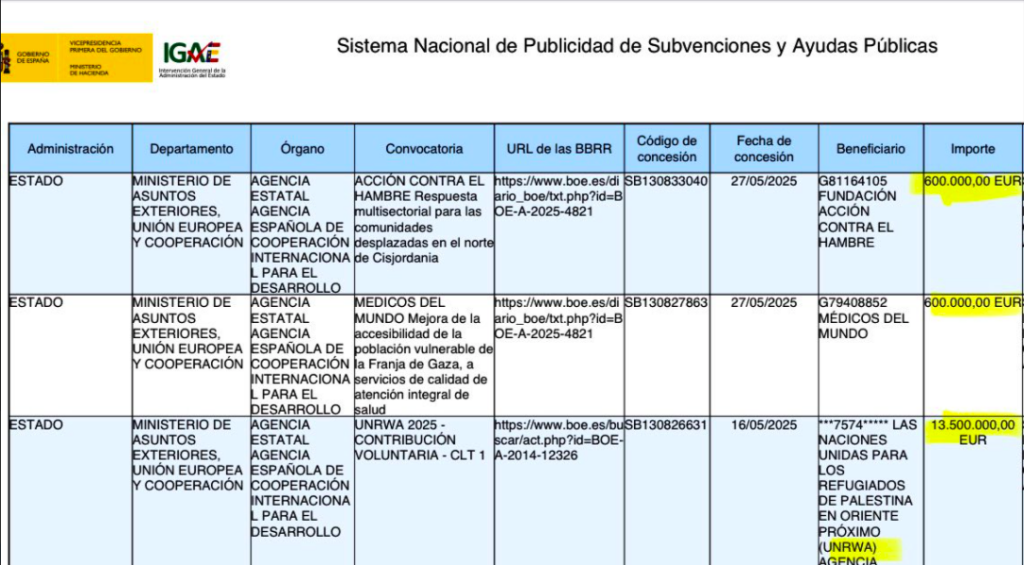Pfizergate expone la falta de transparencia en los contratos con Pfizer y los vínculos entre Von der Leyen y la farmacéutica
The post Pfizergate: la sombra que amenaza el corazón de Europa first appeared on Hércules.
La Kaiser de Europa, Úrsula Von der Leyen, se enfrentará próximamente a una moción de censura. En este medio hemos tratado de forma abultada distintas polémicas relativas al atropello antidemocrático de derechos civiles y libertades públicas, más concretamente durante la época del Covid-19 con las infames vacunas. Esta vez el conocido como “Pfizergate” se cierne sobre la cabeza de la UE. No es para nada desconocido el ver como la UE ha cercenado la soberanía de los estados miembros, en el caso del Covid-19 tejiendo una perniciosa alianza con el lobby farmacéutico.
En esta pieza analizaremos el “Pfizergate” un escándalo, a mi juicio, que refleja la consecuencia de tener la soberanía vendida a las grandes corporaciones en este caso farmacéuticas. Un escándalo que además refleja el carácter liberticida y antidemocrático de la UE y que ha supuesto poner en juego la salud de los ciudadanos menoscabando derechos fundamentales básicos.
“Los mensajes han desaparecido”.
Con esas cinco palabras, pronunciadas desde el seno de la Comisión Europea, comenzó a desmoronarse el relato institucional sobre uno de los mayores contratos públicos de la historia de la Unión: la compra masiva de vacunas de Pfizer. El escándalo que los medios bautizaron como Pfizergate arrastra desde hace años a Ursula von der Leyen y a su equipo hacia un fango de sospechas, opacidad contractual y posibles delitos penales.
Lo que parecía una gestión diligente en plena pandemia se ha convertido en una causa judicial con ramificaciones que van más allá de Bruselas, poniendo en entredicho los mecanismos democráticos de control y la integridad institucional del proyecto europeo.
Este reportaje se adentra en los hechos, las omisiones, y los silencios que convirtieron la promesa de inmunidad colectiva en una grieta estructural del sistema.

El origen: cuando los contratos se escriben por WhatsApp
La historia comienza en la primavera de 2021, cuando la Unión Europea negocia su mayor adquisición de vacunas. Según reveló The New York Times, la presidenta de la Comisión Europea mantuvo un contacto directo e informal con Albert Bourla, CEO de Pfizer, mediante una serie de llamadas y mensajes personales. De ese diálogo, sin acta ni trazabilidad institucional, surgió el tercer contrato más abultado con Pfizer: 1.800 millones de dosis por un valor estimado de 35.000 millones de euros.
A diferencia de acuerdos anteriores, negociados por un comité técnico y jurídico, este fue orquestado desde el más alto nivel político. La promesa de celeridad pesó más que la necesidad de control. Y ese fue el primer síntoma de la falta de transparencia en los contratos de Pfizer.

Tiempo después, cuando el Parlamento y el propio NYT pidieron acceso a esos mensajes, la Comisión respondió que no podía encontrarlos. Que no se conservaban. Que no eran “documentos relevantes”. La respuesta provocó una cadena de reacciones que acabaron por desenterrar una verdad más incómoda: se había operado al margen del sistema.
Una administración en la penumbra
El caso fue elevado ante el Defensor del Pueblo Europeo, que consideró insuficientes las explicaciones ofrecidas por la Comisión. Más grave fue el dictamen del Tribunal General de la UE, que en mayo de 2025 sentenció que se había vulnerado el derecho fundamental a la información pública.
“No se puede permitir que decisiones de miles de millones de euros queden fuera de registro por haberse realizado por medios no oficiales”, afirmaba el fallo. El mensaje era claro: la UE había faltado a su propia legalidad.
Mientras tanto, los contratos publicados aparecían con grandes bloques de texto tachados: precios por dosis, cláusulas de responsabilidad, calendario de entregas… Todo quedaba oculto. Incluso los eurodiputados que acudieron a consultar las versiones no censuradas en una sala restringida encontraron obstáculos. “No se podía ni tomar notas”, denunció el diputado belga Marc Botenga.
El precio de la opacidad
Detrás de la censura, se escondía algo más que cifras. La transparencia en los contratos de Pfizer no solo era un deber institucional: era una garantía de confianza democrática. Pero esta se desmoronó cuando se supo que el precio por dosis había aumentado de 15,50€ a 19,50€, sin explicación pública.
La Comisión justificó el alza como “ajustes por nuevas variantes”, pero lo cierto es que se trataba de un acuerdo millonario sin fiscalización parlamentaria. A su vez, las cláusulas liberaban a Pfizer de responsabilidades legales por efectos adversos, trasladando cualquier demanda a los Estados miembros. Las dudas se multiplicaron: ¿por qué se negoció directamente desde el despacho de Von der Leyen? ¿Por qué se usaron canales no oficiales? ¿Por qué no se archivan las conversaciones que afectan al interés general?
La justicia entra en juego
En enero de 2023, The New York Times presentó una demanda ante el Tribunal General de la UE, exigiendo el acceso a los mensajes entre Von der Leyen y Bourla. Más allá del derecho de información, la cuestión planteaba un problema jurídico de fondo: ¿cuándo un mensaje privado se convierte en documento público?
La sentencia de 2025 supuso un antes y un después. El tribunal reconoció que incluso las comunicaciones “efímeras” pueden tener valor documental y político. Se exigió su conservación si afectan a decisiones de interés general.

Pero la judicialización no acabó ahí. En Bélgica, el lobista Frédéric Baldan denunció a Von der Leyen por corrupción, tráfico de influencias y destrucción de pruebas. El caso fue asumido por la Fiscalía Europea (EPPO), que desde 2024 investiga si se vulneró el código penal belga y comunitario. A día de hoy, la causa sigue abierta.
Contratos censurados: cláusulas leoninas y una ética en jaque
Uno de los aspectos más turbios del Pfizergate ha sido, sin lugar a dudas, la falta de transparencia en los contratos de las vacunas. Pese a que se trataba de compras públicas multimillonarias sufragadas con dinero de los contribuyentes europeos, los contratos firmados entre la Comisión Europea y las farmacéuticas, especialmente Pfizer/BioNTech, fueron ocultados tras un velo de censura y confidencialidad.

Cuando se publicaron fragmentos de los acuerdos, en respuesta a la presión del Parlamento Europeo y de varios medios internacionales, lo que apareció fue un documento lleno de tachones. Párrafos completos, precios, fórmulas de cálculo, calendarios de entrega, e incluso los términos legales de las responsabilidades, fueron ocultados sistemáticamente. Solo eran legibles las cláusulas genéricas, vacías de contenido concreto. Esto, en sí mismo, ya constituye una anomalía democrática: nunca antes se había manejado con tal opacidad un contrato de compra pública a esa escala en la UE.
Pero lo más grave llegó cuando algunos eurodiputados y periodistas lograron acceder a versiones menos censuradas en salas cerradas y bajo condiciones restrictivas. Lo que allí encontraron puso en evidencia lo que muchos temían: los contratos estaban redactados con cláusulas claramente desequilibradas, diseñadas para blindar a Pfizer de cualquier responsabilidad, y transferir todos los riesgos —tanto económicos como jurídicos— a los Estados miembros.
Cláusulas de indemnización y asimetría legal
Una de las cláusulas más controvertidas establecía que, en caso de que las vacunas causaran efectos adversos, los gobiernos nacionales serían los únicos responsables frente a los ciudadanos, incluso si el fallo se debía a negligencia de la farmacéutica. Esta traslación del riesgo legal a los Estados se aparta del principio clásico de la responsabilidad del fabricante, asentado en la legislación de protección al consumidor de la UE.
Además, los contratos incluían cláusulas indemnizatorias que comprometían a los Estados a pagar compensaciones millonarias en caso de cancelación, incluso aunque Pfizer no entregara las dosis dentro del plazo estipulado. En otras palabras: los Estados no podían romper el contrato, pero Pfizer sí podía demorar sus entregas sin penalización real.
En algunos borradores filtrados, también se observaban referencias a la imposibilidad de realizar auditorías independientes sin el consentimiento expreso de la compañía. Se trataba de un blindaje legal sin precedentes, que subordinaba la soberanía jurídica de los Estados al interés comercial de una corporación.
El coste ético y económico de la opacidad
La ética institucional europea ha sufrido un duro golpe. La UE, que históricamente ha promovido valores como la transparencia, la equidad y el principio de precaución, ha incumplido en este caso su propio código de conducta. La opacidad contractual mina la legitimidad democrática y favorece una cultura de impunidad empresarial, donde las grandes multinacionales imponen sus condiciones sin contrapesos reales.
En el plano económico, las consecuencias son tangibles. Al aceptar precios inflados sin fiscalización pública, la UE ha malgastado miles de millones de euros que podrían haberse destinado a reforzar los sistemas sanitarios nacionales. La diferencia entre el primer contrato de Pfizer y el tercero, por ejemplo, representa una subida de casi un 25% por dosis, lo que equivale a un sobrecoste estimado de 5.000 millones de euros.
Los Estados miembros, por su parte, se han visto atados a calendarios de entrega y a volúmenes que hoy resultan desproporcionados, con millones de dosis almacenadas, caducadas o donadas a terceros países. Y lo más grave: sin margen para reestructurar esos compromisos sin incurrir en fuertes penalizaciones.
Consecuencias políticas: entre la censura y el desgaste
La crisis no solo afecta a la imagen de Von der Leyen, sino también a la credibilidad del conjunto de las instituciones europeas. La falta de transparencia en los contratos Pfizer ha alimentado el discurso euroescéptico y minado la confianza ciudadana en Bruselas.
En junio de 2025, una coalición heterogénea de eurodiputados presentó una moción de censura contra la presidenta de la Comisión. Aunque no prosperó, reflejó un cambio de clima. Incluso aliados naturales —como los Verdes o Renew Europe— criticaron abiertamente la gestión del escándalo.
Von der Leyen se ha defendido afirmando que actuó “bajo presión” y con “el interés de proteger a los ciudadanos”. Pero su defensa parece más débil conforme se acumulan las sentencias, las filtraciones y las investigaciones externas.
El entorno Von der Leyen: poder, familia y blindaje
Ursula von der Leyen no es una recién llegada a la política europea. Exministra en Alemania, hija de un alto cargo de la CDU y madre de siete hijos, ha cultivado una imagen de tecnócrata eficiente. Pero su gestión de la pandemia reveló un liderazgo personalista, a menudo opaco, que ha abierto grietas incluso dentro del PPE, su propio grupo político.
Aunque no hay pruebas de que su entorno familiar haya influido directamente en las negociaciones con Pfizer, su trayectoria sugiere una preferencia por las decisiones verticales, escasamente fiscalizadas. El hecho de que su marido, Heiko von der Leyen, dirija una firma médica vinculada a hospitales universitarios no ha ayudado a calmar las suspicacias. La línea entre lo privado y lo público parece haberse difuminado.

¿Y ahora qué? Europa ante su espejo
Pfizergate no solo es un escándalo de corrupción potencial; es una crisis de sistema. Ha mostrado cómo decisiones políticas trascendentales pueden adoptarse sin supervisión, sin control parlamentario y sin transparencia. La sentencia del Tribunal General obliga a redefinir qué es un “documento público” en la era digital. Y exige a las instituciones comunitarias cambios urgentes en su cultura administrativa.
Europa tiene ante sí un dilema: o reforma sus mecanismos de rendición de cuentas, o verá cómo su legitimidad sigue erosionándose. En palabras de la Defensora del Pueblo Europeo: “Lo que está en juego no es solo un contrato, sino la integridad de nuestras democracias”.
En un contexto de crisis múltiples: sanitaria, climática y económica la confianza en las instituciones es un bien escaso y precioso. El Pfizergate ha demostrado que incluso las mejores intenciones, si se ejercen sin transparencia, pueden convertirse en su opuesto. El desafío no es solo castigar a los responsables, sino garantizar que nunca más se decidan miles de millones por WhatsApp.
The post Pfizergate: la sombra que amenaza el corazón de Europa first appeared on Hércules.