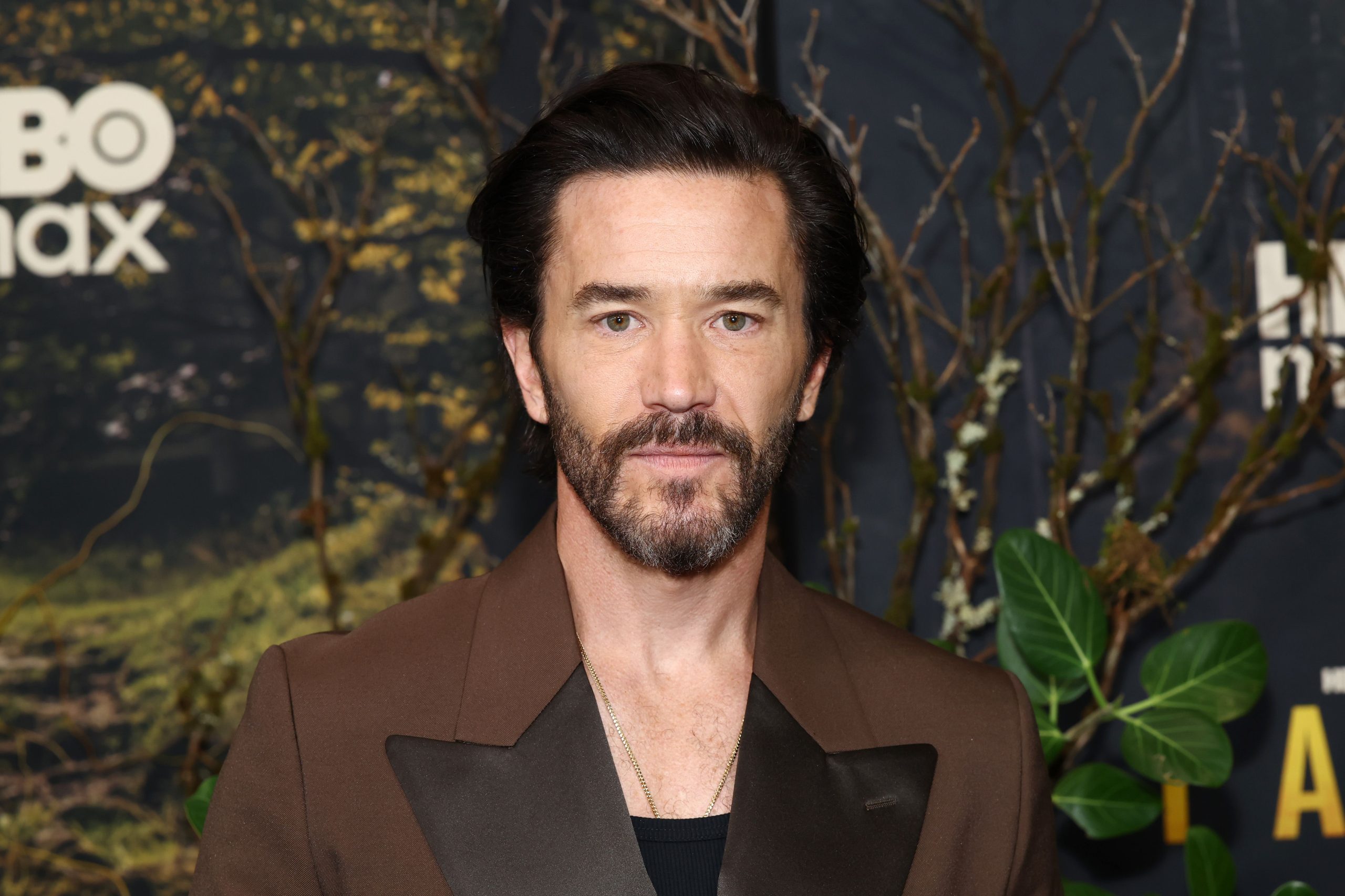Asesinato de Julio César Una de las preguntas más recurrentes en la Historia del pensamiento político es la siguiente: «¿El gobierno más justo encuentra sus fundamentos en los hombres o en las leyes?». Esta cuestión responde a un interrogante de calado aún más hondo: «¿Qué caracteriza al buen gobierno?». El más famoso legislador de Atenas,
The post Cesarismo romano y Despotismo democrático first appeared on Hércules. Asesinato de Julio César
Una de las preguntas más recurrentes en la Historia del pensamiento político es la siguiente: «¿El gobierno más justo encuentra sus fundamentos en los hombres o en las leyes?». Esta cuestión responde a un interrogante de calado aún más hondo: «¿Qué caracteriza al buen gobierno?». El más famoso legislador de Atenas, Solón, puso un nombre a dicho ideal: es la célebre «eunomía». Para los autores clásicos, tales como Platón o Aristóteles, la preeminencia política de las leyes sobre los gobernantes resulta evidente; y Píndaro concluyó que las leyes son reinas de todas las cosas, tanto las terrenas como las divinas, señalando así el verdadero vínculo trascendente que respalda siempre al buen gobierno.
En la Edad Media, cima de la civilización católica, esta idea de que el gobernante no puede transgredir los límites establecidos de un poder superior que encarna en el gobierno a través de las leyes seguía intacta con respecto al período clásico de la Historia occidental. Como es sabido desde la Política aristotélica en adelante, las tres formas clásicas de gobierno desembocan, antes o después, en sus reversos naturales: la monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en oclocracia; y también el gobierno de las leyes degeneró, con el primer berrido de la Modernidad, en un constitucionalismo férreo donde el Estado ya no ejerce el poder sub lege («sometido a la ley»), sino per leges («constituido en normas»).
Nadie supo ver esto último como Alexis de Tocqueville: «Imaginemos bajo qué aspectos nuevos podría producirse en el mundo el despotismo: veo una innumerable multitud de hombres semejantes e iguales que no hacen más que girar sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que saciar su espíritu… Por encima de estos se yergue un poder inmenso y tutelar, que se encarga por sí solo de asegurarse el goce de los bienes y de velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, sistemático, previsor y bondadoso» (La democracia en América, Tomo II, 1840). Se trata de un fenómeno nuevo en la Historia: un despotismo puramente moderno que los occidentales padecemos, con ligeras variaciones, desde el siglo XIX hasta la actualidad.
El propio origen político de los Estados Unidos, fechado el 4 de julio de 1776, buscó fundamentar sus principios en el imperio de la ley, a imitación del modelo clásico romano en el que buscaban mirarse. Según esta concepción, como venimos señalando, el hombre individual o los hombres tomados como conjunto son destacados en favor de la fría abstracción de una Constitución refrendada en las gélidas cifras manejadas por estadistas. El problema innato existente en toda cosmovisión protestante para con la realidad, ya desde los tiempos de Martin Lutero, es resuelto de la siguiente manera: los documentos constitucionales del Estado son elevados a la categoría de Sagradas Escrituras a la hora de gestionar la política; y, en la práctica, la Constitución demuestra estar situada incluso por encima de la propia ley.
Al momento de fundarse, los Estados Unidos de América demostraron ser una anomalía política en el conjunto de Occidente; hoy, en cambio, los europeos podemos afirmar con conocimiento de causa que la política y la legalidad también se han unido inextricablemente en Europa, implicando la aplicación del modelo romano al mundo moderno, como supo ver Guglielmo Ferrero: «También en el Nuevo Mundo habremos de ver una sociedad regulada por Instituciones electivas y autoritarias que se transforman en burocracia y que, al mismo tiempo, encadenan a todas las ramas de los poderes políticos y administrativos con los fuertes vínculos de unos rígidos principios jurídicos» (Grandeza y decadencia de Roma, 1902-7).
Junto a Ferrero, otros importantes pensadores como Norberto Bobbio o Amaury de Riencourt coincidieron en señalar estas semejanzas entre el mundo romano y el mundo norteamericano, que ahora resuenan especialmente por las maneras cesaristas que Elon Musk y demás tecnócratas reclaman para sí en el marco del nuevo gobierno de Donald Trump. Los primeros coletazos de este mal puramente paródico, maligno hay que buscarlos en la rule of law que pasó de Gran Bretaña a los estados continentales y que, más tarde, se vio potenciada por el componente clave de la cosmovisión puritana, presente en los Padres Fundadores.
Una de las grandes consecuencias de este enaltecimiento de la Constitución en detrimento de la ley es la siguiente: se desvincula al representante elegido de los intereses de sus electores: hecho inédito, al menos hasta la época de las revoluciones norteamericana y francesa. A partir de ese momento se puso en marcha una política de inspiración «gnóstica», que separa claramente el gobierno del poder público de sus intereses privados, reduciendo así el antiguo ágora de la Atenas de Pericles a un teatro del Simulacro, ritual visible detrás de la cual se esconde una dimensión invisible.
Para el tirano no existe diferencia entre lo público y lo privado: entiende el Estado como cuestión personal. En El caso Wagner (1888), el mayor poeta y profeta de la filosofía, Friedrich Nietzsche, se refirió a esta particularidad de la democracia moderna, al tildar a este novus ordo constitucionalista como «teatrocracia», término coincidente con la idea de «despotismo democrático» acuñada por Tocqueville. Carl Schmitt abundó en esto: «Representar implica hacer visible y hacer presente a un ser invisible mediante un ser públicamente presente. La dialéctica del concepto está en que lo invisible se presupone como ausente y, a la vez, hecho presente» (Teoría de la Constitución, 1928).
La seguridad pública, el anuncio de un peligro externo del que el político debe salvaguardar al ciudadano, es siempre la mejor excusa para justificar y acrecentar la dimensión de este teatro publicitario en el que el constitucionalismo moderno convierte a la representación. La excepcionalidad, esa «movilización total» de la que hablara Ernst Jünger, es la principal medida esgrimida por el Dictador romano para rescindir la acción política del Senado; en el presente, cuando la limitación temporal de esta medida en su sentido original ha sido vocacionalmente olvidada, podemos decir que vivimos en una «dictadura perpetua» al más puro estilo romano (y norteamericano)… Algo que, bajo el segundo mandato de Donald Trump, con el inestimable apoyo del tecnócrata mayor del reino, Elon Musk, amenaza con agravarse de forma exponencial.
La naturaleza de la ley es esencial a la hora de distinguir la democracia de la tiranía, el gobierno de la ley del constitucionalismo: la Monarquía clásica siempre es sub lege, al menos hasta que desemboca en tiranía, como acertadamente señalaron los grandes clásicos del pensamiento político moderno; mientras que la democracia constitucional, con su concepción per leges, degenera fácilmente en una forma demagógica de enmascarar la tiranía por medio de la publicidad y, añadiríamos, las variadas formas de espectáculo que ofrece la técnica en nuestros días. Peter Thiel o Vivek Ramaswamy, hoy en el poder gracias a la coalición de las Big Tech, pretenden fusionar ese viejo ideal autócrata con las nuevas posibilidades tecnológicas, certificando la desaparición de la libertad colectiva, como rasgo esencial de la condición humana, en el proceso de fusionar al homo sapiens con la máquina.
El cesarismo romano aparece como actualización del régimen político propio de los faraones egipcios. Tanto el «identitarismo WOKE» (Judith Butler) como el «identitarismo libertario» (Curtis Yarvin) se han sintetizado, tras una falsa dicotomía entre «iluminismo universalista» e «ilustración oscura», para mejor garantizar un Estado policial jerarquizado, primer pilar para el IV Reich, en un país gestionado por criterios de eficiencia y donde la «seguridad ciudadana», en forma de deportaciones e hipervigilancia, se presenta como una medida excepcional (permanente) para atajar el caos social. El resultado es una monarquía transhumanista, de clara inspiración «arqueofuturista», que llevaría el cesarismo a una dimensión totalmente insólita.
The post Cesarismo romano y Despotismo democrático first appeared on Hércules.