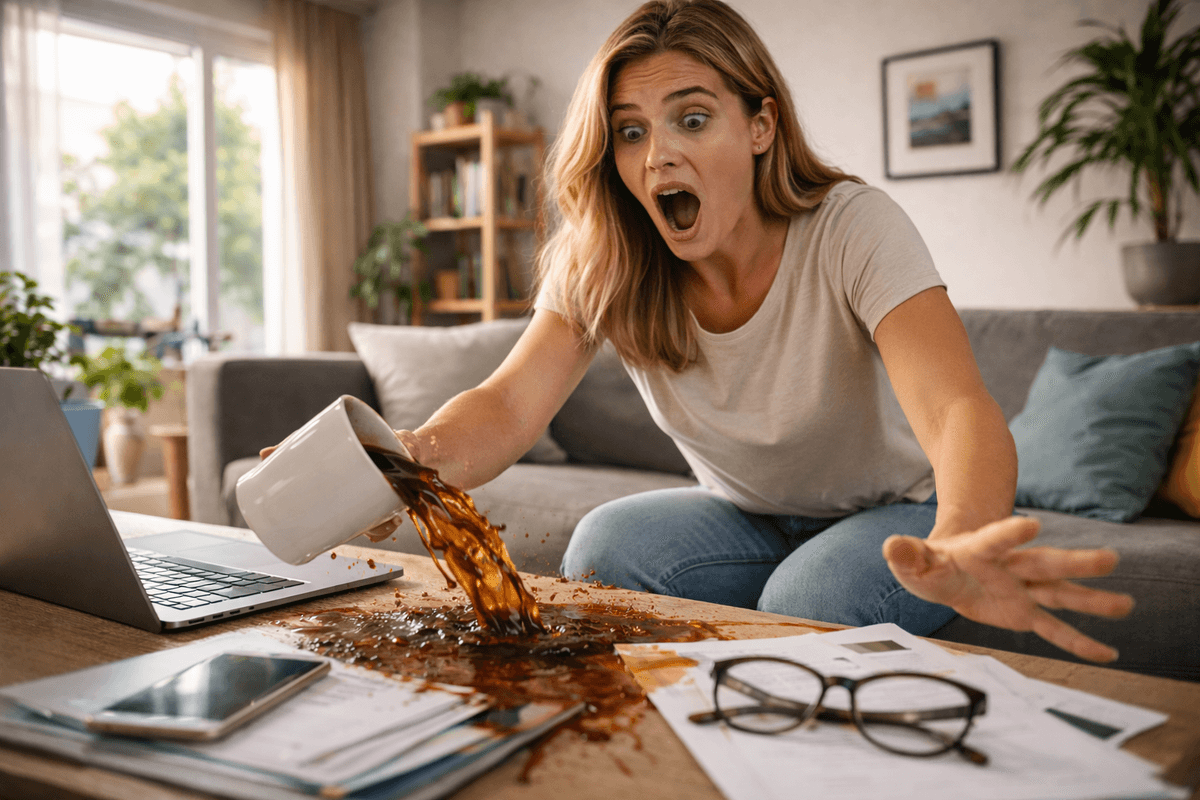Contra ese fenómeno universal que es el nihilismo, la obra de Jünger se demuestra último eslabón de esa gnosis germana que comienza con el Parzival (siglo XIII), de Wolfram von Eschenbach, y llega hasta más allá de la versión que Richard Wagner hará del mismo mito con su Parsifal (1882)
The post Ernst Jünger, testigo del combate first appeared on Hércules. Con toda probabilidad, el de Ernst Jünger es el único nombre que merece estar situado en la lista de los cinco mayores pensadores y los cinco escritores más grandes del siglo XX. Y, probablemente, ninguno de entre esos nueve nombres, contando con que el del alemán se repite en dos ocasiones, pueda reclamar para sí, como en el caso de Jünger, el papel de un testigo necesario para los acontecimientos más fundamentales de su tiempo, que vivió en primerísima fila y con la vista bien dirigida hacia los procesos profundos que sobrevolaban la época, sin perder pie, por ello, gracias a su afán de entomólogo, en las partículas más minúsculas, y que resultan fundamentales a la hora de comprender la Historia.
En su libro La sociedad tecnológica (1954), Jacques Ellul, aclamado discípulo de otro pensador francés contrario al desarrolló técnico de la última Modernidad, el gran Bernard Charbonneau, citó a su vez una frase de Jünger que sintetiza muy bien la visión general que el alemán desarrolló, tras más de un centenario en la Tierra, a su paso por la Historia: «La técnica es la verdadera metafísica del siglo XX». Por lo tanto, una tarea fundamental para el hombre de la era moderna, que es un siglo posterior a la realización de dicha máxima, es la doma de la técnica conforme a su voluntad, o de lo contrario será la técnica quien domine al hombre, como vemos que sucede actualmente con el desarrollo de las Inteligencias Artificiales, la Realidad Virtual y demás engendros titánicos.
La técnica como una fuerza fundamental que el hombre emplea para abrirse paso por la Naturaleza, alcanzando la capacidad de mantenerse fiel a sus leyes o de imponerse sobre ellas, a la manera prometeica, es algo que está muy presente en El trabajador: Dominio y figura (1923), una de las obras fundamentales de Jünger: «Hay en las relaciones con lo elemental dadas al ser humano unas que son superiores y otras que son inferiores. Las fuentes de lo elemental son de dos especies. Por un lado están en el mundo, el cual es siempre peligroso, como el mar, que siempre encierra dentro de sí el peligro aun en los momentos en que no sopla el viento. Y por otro lado se hallan en el corazón humano, el cual está siempre anhelando juegos y aventuras, odios y amores, triunfos y caídas» (Der Arbeiter).
A pesar de que, como pensador, Jünger suele ser menospreciado frente a otros nombres con los que puede medirse de igual a igual, en cuanto que analista de su tiempo y pensador profundamente metafísico, tales como René Guénon, Martin Heidegger o Julius Evola, la creación de dos figuras fundamentales, como la del «trabajador» o en «anarca» bastan por sí mismas para garantizar al autor de Sobre los acantilados de mármol (1939) un papel principal en el desarrollo teológico de la época: «Una diferencia más entre el anarquista y el anarca: aquél persigue al monarca como si se tratara de su enemigo mortal, mientras que el anarca mantiene con él relaciones de neutralidad objetiva. El anarquista quiere matar al rey, mientras el anarca sabe que podría matarle… pero tendría que haber para ello unas razones, no generales, sino personales. El anarca puede encontrarse al monarca sin apremio alguno, ya que se considera como el igual de todos, incluso de los reyes».
La coherencia vital e intelectual que Jünger mantuvo a lo largo de toda su vida resulta ejemplar, a un tiempo mezclada y diferenciada de su siglo; ya en su primer libro publicado, Tempestades de acero (1920), sujeto a numerosas revisiones posteriores del autor y cuya escritura corre paralela a la de sus diarios de la Primera Guerra Mundial, el alemán decretó la muerte de la cosmovisión burguesa, como correlato de su experiencia directa como testigo y partícipe de una batalla militar y existencial entendida siempre como «vivencia interior» por encima de todo lo demás. Y, paralelamente a la visión histórica de Jünger, destaca un estilo literario que otorga una vida inmortal a sus poderosas descripciones de la guerra, que incluye algunas de las páginas más memorables jamás escritas.
Si algo destaca en la vida y en la obra de ese «sismógrafo de la nada» que fue Jünger, una suerte de ética que late al fondo de su estética, el dominio que conforma su propia figura individual como pensador y escritor, es su mirada fría, desapasionada y objetiva, que le permite elevarse fuera de los marcos impuestos desde el interior de la época, y por eso escribió: «El estilo se basa en la justicia» (Radiaciones II, 1949), para añadir en otro punto: «El buen estilista. Quería escribir “ha actuado justamente”, pero como esta frase no le venía bien, escribió “injustamente”» (Strahlungen, 1942-3). Ni el vano sentimentalismo ni la artificiosidad estéril tienen lugar en una escritura precisa y medida, poética y expansiva, donde cada adjetivo resulta tan concreto como imaginativo: en eso consiste la tarea del testigo de mil y un batallas. La escritura de Jünger, en ese sentido, resulta tan libre e intransferible como su propia trayectoria vital: «Un escritor que se respete a sí mismo vive junto a su sociedad» (entrevista junto a Franco Volpi y Antonio Gnoli).
La tensión entre libertad individual y colectivismo, entre la anarquía de un «anarca» que bajo ningún concepto debe ser confundido con el «anarquista» prototípico y la tiranía de la técnica que comenzó a eclosionar tras el final de la IGM, pronto se convirtió en el tema y el rasgo distintivo de la obra de Ernst Jünger, desde la primera de sus obras hasta la publicación de ese legado intelectual insoslayable que es Los titanes venideros: ideario último (1996): «El anarca es “aquel que no se deja implicar en la dimensión de la técnica: se vale de ella y la explota si le resulta útil, de lo contrario la ignora y se retira a su mundo interior, el mundo de sus lecturas».
Ese mundo interior como bastión de resistencia y, más aún, de contraataque, es el más poderoso mensaje que Jünger dejó para los refractarios del futuro, el deber de la belleza como último y único estandarte de lo humano, un eje vertical en tiempos de avasalladora horizontalidad: «A veces, en los días soleados, me entretengo haciendo pompas de jabón que el viento lleva entre las plantas y las flores. Son para mí una imagen simbólica de la fugacidad, de la inasible belleza». La belleza no sólo es un rasgo de sacralidad enclavado en una realidad mundana, sino que implica una jerarquía social, una aristocracia del espíritu, que no cabe en los parámetros homogeneizadores por los que se rige la masa, siguiendo un criterio que es puramente cuantitativo.
Si hay un espacio resistente al dominio de la técnica y el Estado, del Príncipe de este mundo o «Gran Forestal», ese es el bosque, no entendido como una espacialidad exterior, sino como una dimensión interior del ser. Con la Segunda Guerra Mundial, Occidente inició un sendero que «…desciende hacia los bajos fondos de los campos de esclavización y los mataderos donde los primitivos concluyen con la técnica una alianza mortífera; donde ya no somos un destino, sino sólo un número más. Esto es, tener un destino propio, o dejarse manipular como un número: tal es el dilema que cada uno de nosotros, sin duda, tiene que resolver en estos días, pero sólo él ha de poder decidirlo» (La emboscadura, 1951). El actual desarrollo de la técnica, a medias visualizado, y a medias intuido por Jünger, no se debe entender más que como una emanación del desarrollo de la teología que late bajo él: el nihilismo. Por eso el «anarca» destaca, en tanto que guarda de la tradición, de esa sustancia contra la que atenta el propio fundamento del nihilismo, a través del estandarte de la belleza.
Contra ese fenómeno universal que es el nihilismo, la obra de Jünger se demuestra último eslabón de esa gnosis germana que comienza con el Parzival (siglo XIII), de Wolfram von Eschenbach, y llega hasta más allá de la versión que Richard Wagner hará del mismo mito con su Parsifal (1882), pasando por la creación de una Weltliteratur ideada por Goethe, y gracias a la cual siempre será posible soñar con un paisaje interior situado más allá de las ruinas del Kali Yuga: «Sobre todas las cumbres hay calma» (Über allen Gipfeln ist Ruh´, 1780), reza para todos y para nadie un poema fundacional grabado en la pared de una cabaña de cazadores al que más tarde pondría música Franz Schubert.
The post Ernst Jünger, testigo del combate first appeared on Hércules.