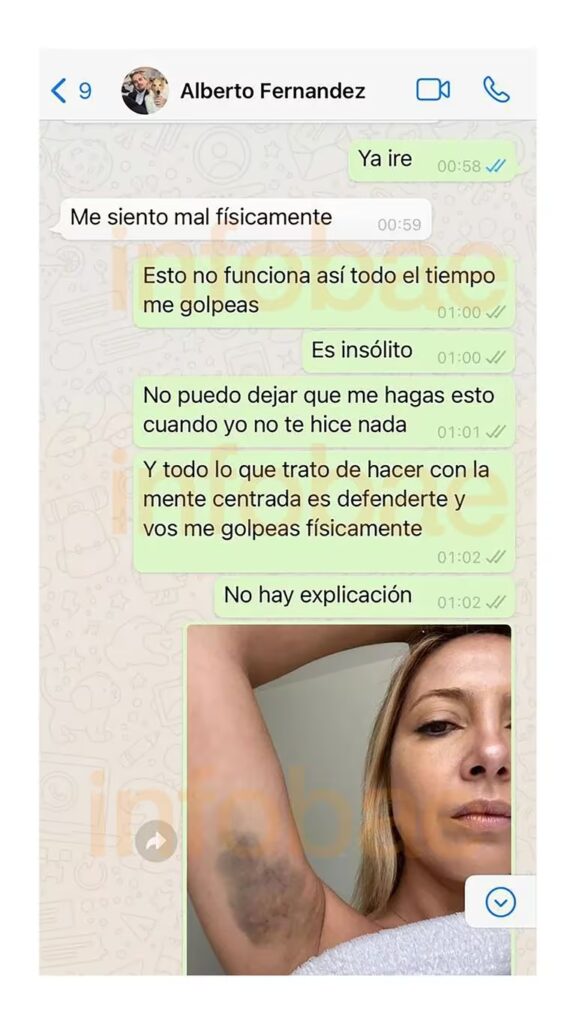La belleza, entendida como principio de orden y elevación espiritual, revela una jerarquía esencial que desafía el igualitarismo moderno. Desde la filosofía clásica hasta la mística, el arte ha sido el camino hacia lo sagrado y lo Uno
The post Jerarquía first appeared on Hércules. Para todos aquellos autodenominados como demócratas que rechazan de base la existencia de la jerarquía en cualquier aspecto en la vida humana yo sólo tengo una palabra que oponerles: belleza. Leamos, a modo de umbral para la materia que nos ocupa, a Aristóteles: «Los grandes hombres se distinguen de los comunes como los bellos de los feos y una pintura estimable se distingue de la realidad: en que juntan los disperso hacia la unidad» (Política, III). Para los pitagóricos, prosigue Aristóteles, las cosas existen imitando el proceso interno que observamos en los números mejor que en ningún otro lugar, un fenómeno al que por su parte Platón supo otorgar una denominación propia: «participación».
Según Pitágoras, el movimiento de los astros produce armonía de forma natural; y esos desplazamientos cósmicos producen, a su vez, sonidos de un ritmo y una cadencia conmovedores. Es el roce de los vínculos. La música es movimiento, fluctuación, mientras que la vista permanece estática, y eso, a su vez, marca una jerarquía dentro de las formas en que retratamos lo bello. La literatura se acerca a esa capacidad evocadora de la música cuando se abandona al recurso de la metáfora: «Esto es lo único que no se puede aprender de otros, y es también signo de genio, puesto que una buena metáfora implica una percepción intuitiva de la semejanza de lo desemejante» (Retórica: 6, 8).
Nunca debe olvidarse que Aristóteles fue el maestro de una figura que cambió la Historia para siempre: Alejandro Magno. Con el «alejandrinismo» da comienzo, y no por casualidad, una nueva sensibilidad estética en el periplo occidental. No son los estoicos, por más que hoy su moralismo sirva para alimentar a los gurús de la autoayuda, ni los epicúreos, cuya sabiduría está muy lejos de ser realizada en las depauperadas posibilidades del europeo medio, los que han marcado este nuevo modo de situarse frente a la cultura, porque ese es un privilegio que pertenece en exclusiva al nuevo tipo de hombre que verá en los clásicos un modelo que imitar y, al mismo tiempo, que adaptar al discurso de su propia subjetividad; esta es, lo repito, una concepción de la belleza muy novedosa que, en cierto modo, antecede aquella otra que muchos siglos después fundará Francesco Petrarca con su ascenso solitario al Monte Ventoso.
El hombre seducido por la belleza es, sin lugar a la duda, el hombre trágico y arrebatado por la bilis negra que, por su cercanía con el «otro lado», se encuentra necesariamente excluido de las cuitas a las que día tras día somos arrastrados en este mundo. Charles Baudelaire puso nombre a esa ninfa del rapto en tiempos de Modernidad: «spleen». Tendrían que pasar varios siglos, una vez franqueada esa puerta que entreabrieron por primera vez Petrarca con sus Sonetos y Michel de Montaigne con sus Ensayos, hasta que Paul Verlaine terminara de decirlo todo sobre ese estado de ánimo dominante en el hombre con un talante melancólico del poeta cegado por las sombras en sus célebres Poemas saturnianos (1886). Aunque eso, como digo, vendría pasado mucho tiempo: en la cumbre de esa pirámide invertida que es la Edad Moderna.
Es en época de Alejandro Magno, entonces, que surge la metacrítica tal y como hoy la conocemos: nos referimos a escritores que opinan críticamente de otros escritores, muchas veces a través de una obra propia. Ya no sólo existe un criterio abstracto sobre el ideal de belleza, entonces, seguido de un criterio aplicado a la obra de los grandes autores previos que han desarrollado ese concepto de forma extraordinaria en sus trabajos, sino que cada nuevo autor puede desarrollar de forma crítica y pragmática, en síntesis, su propia noción al respecto de este concepto. De esta forma el libro modélico tomado como imagen del universo fue sustituido por la biblioteca ejemplar como reflejo del saber en el cosmos. La más famosa de todas estas bibliotecas, sobra decirlo, era la de Alejandría, que por supuesto acabó siendo reducida a cenizas.
También empiezan entonces los grandes flujos y reflujos intelectuales que abren el diálogo entre distintas culturas, el sueño abierto de la ecumene con el que todavía hoy muchos se entretienen en nombre de grandes ideales. Es la época en la que un tal Pseudo-Longino, al que a veces también se le ha llamado Dionisio, nos habla por primera vez de un concepto revolucionario en materia estética escribiendo un tratado del mismo nombre: «lo sublime». Fue ahí, en el gozne entre Oriente y Occidente, crucificado entre la mística y el platonismo, que surgirá el gran pensador de la unidad en cualquier lengua; me estoy refiriendo, por supuesto, a Plotino. Su obra es, hoy como en el momento en que fue transcrita, allá por el siglo III, una guía para elevar la materia hacia lo Uno, por medio del perfeccionamiento a través del ideal de belleza.
Platón escribió: «Si hay alguna cosa bella, además de lo bello en sí, sólo puede ser bella porque participa en esta misma belleza; y así todas las demás cosas». En un plano humano encaminado hacia la acción, la belleza deja de ser un ideal estético de mejorar lo disperso por medio de una representación tendente a la unidad para transitar hacia una ejemplaridad virtuosa en la que la purificación llega a través de las diversas pruebas vitales que el iniciado deberá superar. Por medio de Marsilio Ficino, introductor del platonismo y del hermetismo en el mundo renacentista con sus traducciones en el siglo XV, también Plotino será resignificado por medio de la imagen de Saturno.
Según esta peregrina interpretación, deudora de Ficino y de sus numerosos discípulos, de entre los que podemos destacar a Angelo Poliziano entre los más jóvenes, y a Cristoforo Landino, entre los más provectos, la castración del Dios Padre, que involucra a Saturno/Cronos tanto como a Urano, tal y como muestra el cuadro de Giorgio Vasari pintado en el año 1564, supone la fragmentación de lo Uno en lo diverso; y, por ello, la vuelta hacia esa unidad perdida debe ser realizada haciendo eclosionar en lo mundano un ideal estético que, desde una perspectiva humana «en Caída», es más fácil encontrar por medio del Arte que en la Naturaleza. Nos referimos, sobra decir, al espíritu, la cualidad jerárquica por excelencia.
Será la así llamada «mística negativa» quien llevará a último término las instituciones de Plotino, a través de la obra de Pseudo-Dionisio Areopagita: «Este Dios es celebrado por los teólogos como bello y como belleza y todos los demás nombres divinos. Pero lo bello y la belleza no se deben separar, por lo que toca a la causa que ha abrazado la totalidad en uno. Pues, respecto a todas las cosas creadas, dividiéndolas en participaciones y en participantes, llamamos bello a lo que participa de la belleza, y belleza a la participación de la causa que embellece todas las cosas bellas. Lo bello supraesencial es llamado belleza, pues lo bello y lo bueno es deseado y amado» (Sobre los nombres divinos: III, 7). Esa es también la «participación» ritual (o methexis) a la que se refiere Platón en sus diálogos (véase: Fedón, Timeo, República).
La «vía apofática» es, de nuevo, un camino puramente jerárquico en el que muchos podrán ser los llamados, pero en el que pocos, al fin y a la postre, serán los elegidos. Podríamos afirmar que la jerarquía, tal y como la conocemos en términos de espíritu, fue acuñada de manera formal por Pseudo-Dionisio Areopagita a finales del siglo V, con obras como Sobre la jerarquía celeste o Sobre la jerarquía eclesiástica, y gracias a la decisiva influencia de Pitágoras, Platón, Aristóteles y Plotino. La hierarchia entendida etimológicamente como una «primacía de lo sagrado» con la que el irlandés Juan Escoto Erígena (810-77) tradujo al latín el término griego antes empleado por Pseudo-Dionisio Areopagita, apenas si se diferencia del ideal de jerarquía que los hombres de nuestro tiempo consideran proscrito, por las mismas razones por las que se descarta de antemano toda noción de belleza o sacralidad en el arte de esta época terminal.
The post Jerarquía first appeared on Hércules.