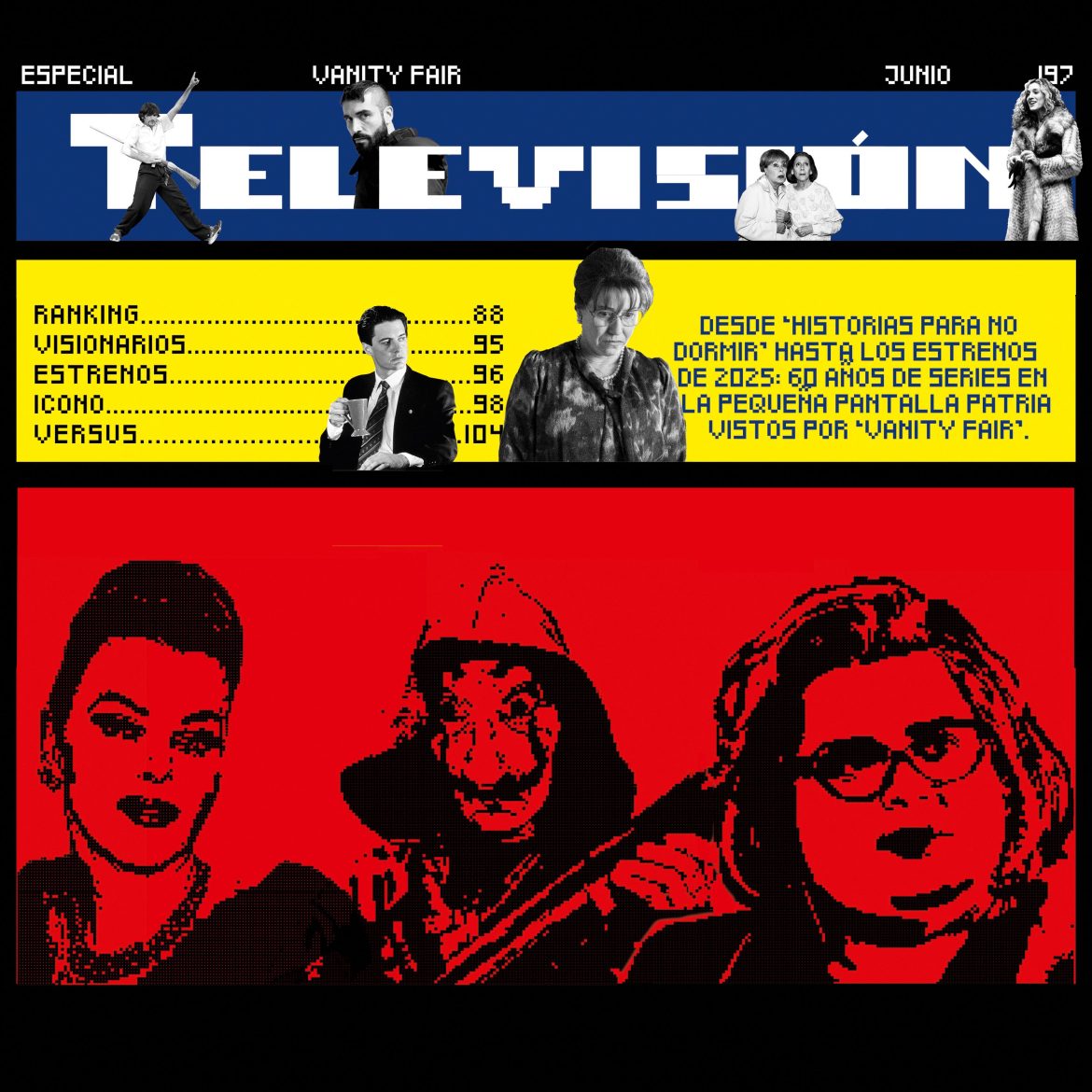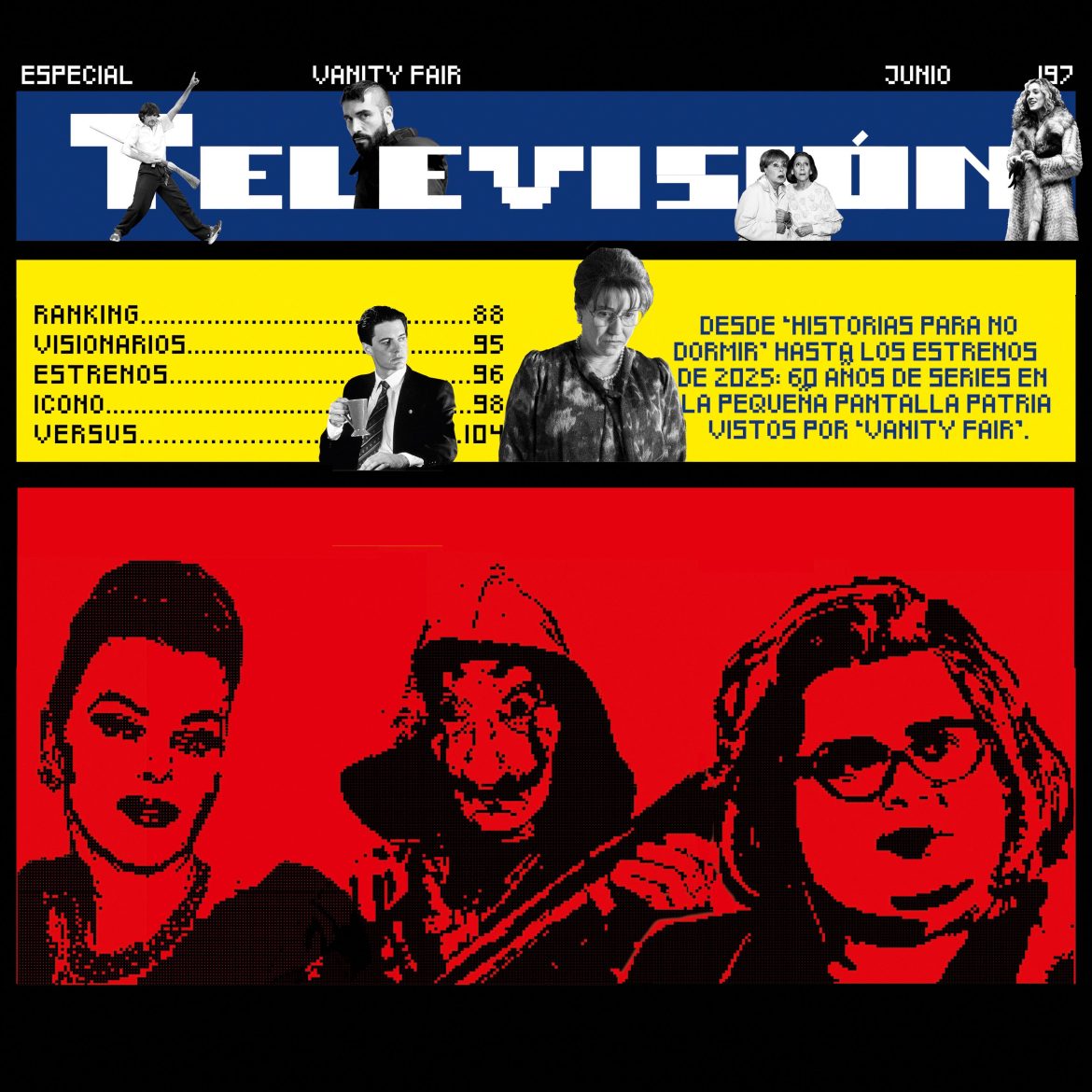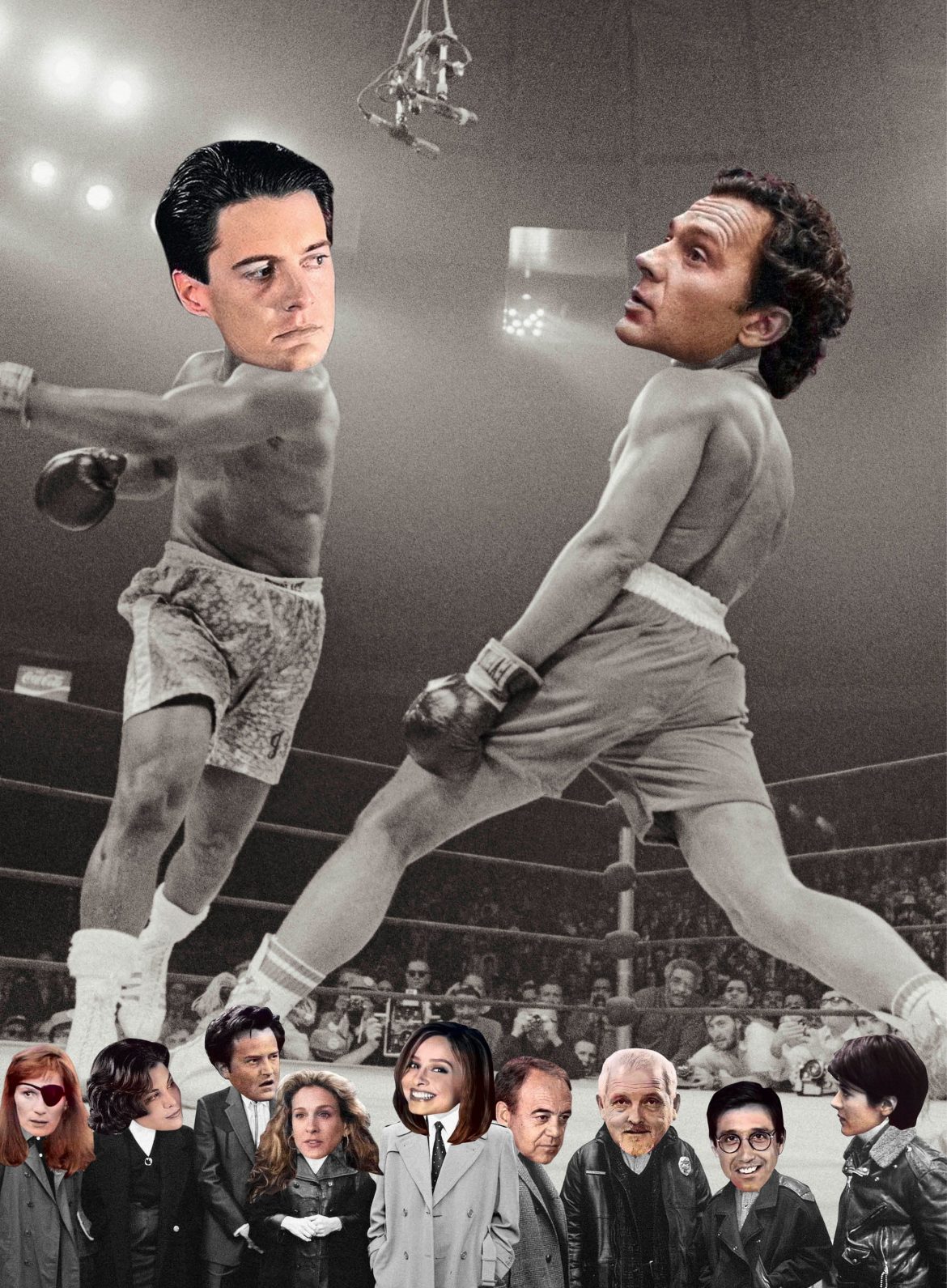El Transiberiano. Atravesando las noches blancas
Joaquín Campos, Kochi City.
TRANSIBERIANO: ATRAVESANDO LAS NOCHES BLANCAS
En la vía 1 de la estación de Yaroslavsky esperaba mi tren, numerado con el dorsal 70, que iba a cubrir la distancia que separan a las ciudades de Moscú y Chita, una urbe esta última de poco más de 300.000 habitantes muy cercana a las fronteras china y mongola. En realidad, yo debía apearme en la ciudad de Irkutsk, conocida por tener dentro de su óblast al fastuoso lago Baikal, la reserva de agua natural más grande del mundo, y que cuando yo me apeé era visitada por algunos turistas chinos además de rusos y personas de las extintas repúblicas socialistas soviéticas, tales como Lituania, Kazajistán y Uzbekistán. El billete, por cierto, con cuatro noches por delante, a 157 euros en la categoría más baja. Por culpa de las restricciones, no se puede adquirir por internet desde fuera de Rusia y sólo se admite el pago in situ y en efectivo.
El acceso a la vetusta estación moscovita es el habitual –hay que traspasar un arco de seguridad y pasar las maletas por el escáner–, aunque lo novedoso fue el esfuerzo con el que el personal del tren verificaba nuestros billetes y, sobre todo, los pasaportes, donde se estudiaba a conciencia si el de la foto era yo o en realidad yo era un terrorista checheno o incluso un soldado ucraniano. Si la seguridad no pocas veces queda en entredicho, aún más ocurre en un país inmerso en un proceso bélico de apariencia interminable.
El tren, para mi sorpresa, disponía hasta de ducha en las zonas populares. Y sí, aunque el trote durante cuatro días por la estepa siberiana canse, en general el silencio con el que conviven los rusos y el orden y concierto que los empleados ejercían en los vagones, convirtió la inmensa mayoría del trayecto en una balsa de aceite. Trayecto el cual, y por ciento, superó los 5.200 kilómetros hasta llegar a Irkutsk, demostrándose que las distancias en Rusia son incomparables con el resto de países del mundo.
Cada vagón popular está compuesto por 54 camas: 27 arriba y la otra mitad abajo. Cada lugar posee un enchufe, y la calefacción interior, al contrario de, por ejemplo, los trenes tailandeses, era acorde a los intereses de la salud y el raciocinio. O sea, nada de falanges congeladas por el excesivo aire acondicionado.
Existe un coche-bar infrautilizado por la mala fama de sus precios, reconociendo que la práctica totalidad de los pasajeros nos trajimos la comida de fuera. A su vez, algunas estaciones donde se permite apearse a los viajeros casi siempre a fumar –suelen ser por espacio de una media hora en las ciudades más populosas– tienen tiendas donde se venden, generalmente, botes de fideos instantáneos, galletas mejorables y bebidas, nunca alcohólicas. En un par de ocasiones encontré a señoras tratando de vender frutas –fresas, cerezas, manzanas– de estraperlo, colocadas estratégicamente en las cercanías de los andenes pero por fuera, desde la calle, metiendo las ventas entre las rendijas de las vetustas verjas. y alcohol sí que hay, pero sólo en el coche-bar, donde a la hora de la cena sí era más habitual encontrarse a algún ruso bebiéndose unos tragos de vodka junto a una sopa de remolacha.
Para los más pudientes existen compartimentos de cuatro camas e incluso uno de dos. En general en esos espacios, técnicamente hablando, las camas tienen las mismas medidas. Pero no es lo mismo viajar con cuarenta personas a la vez que con tres más. A sumar que sus pasillos aterciopelados y vigilados para que los de las categorías más bajas no accedan te permiten pasear sin riesgo de tráfico humano.
La cosa no comenzó precisamente bien, ya que el día anterior al inicio de mi viaje dos atentados convirtieron un par de puentes en amasijos consiguiendo, además, descarrilar a un tren de carga y a uno de pasajeros, que se llevó consigo siete vidas y decenas de heridos. Esta razón, sumada al conflicto bélico con Ucrania, patentó una nueva manera de inspeccionar los trenes durante cada una de las paradas que a lo largo de mi trayecto tuvimos, superándose las cincuenta. En cada una, como decía, policías inspeccionaban los bajos de todos los vagones y los interiores, en caminatas continuas a paso ligero. Aunque mucho peor fue lo que aconteció el 4 de junio de 1989, dos días antes de la Masacre de Tiananmén, cuando dos trenes repletos de pasajeros explosionaron sin siquiera haber chocado por una fuga en un gasoducto contiguo a las vías del tren. Entre las ciudades de Asha y Ufá, relativamente cerca de la frontera con Kazajistán, se gestó el mayor varapalo para la muy querida y respetada red de ferrocarriles nacionales rusos, que ese fatídico día vieron cómo 575 personas perdieron su vida.
Desconociendo los contenidos de las cargas, durante mi viaje a través de Rusia pude comprobar, sin necesidad de llevar una cuenta matemática, que la cantidad de trenes de mercancías que se cruzaron con nosotros fueron tan incontables como los segundos, tantas veces un par de minutos, que contabilizaba hasta que se acababa su carrusel de vagones, quedándome claro que Rusia sigue funcionando, económicamente hablando, gracias en buena parte a sus inmensas posesiones, provistas aún de sobresalientes recursos naturales, y de la red de trenes que, inaugurada en 1904, permite vertebrar un país que además de europeo es profundamente asiático, terminando sus traviesas y raíles allá en Vladivostok, a 9.288 kilómetros de distancia de Moscú.
En contrapunto a los accidentes, las guerras y los desaparecidos, se gestó, a nuestro paso, uno de los mayores milagros que mi visión ha recreado a lo largo de mi vida sin necesidad de apoyarme en la magnífica pócima descubierta sin quererlo por Albert Hofmann allá por 1943 mientras volvía a casa desde su trabajo pedaleando sobre una bicicleta. Porque durante todas las noches en donde atravesábamos Siberia, y cuando los expertos dicen que este fenómeno suele aparecer sólo durante los últimos días de junio coincidiendo con el solsticio de verano, pude asistir desde la ventana de mi vagón popular a un milagro de comprensión difusa, sobre todo, por no poderlo certificar con el resto de viajeros –en Rusia nadie habla ingles, y mucho menos, dentro de los trenes– y que al no tener acceso a internet, donde hoy todo se consulta, me demostró que la imaginación, al menos en el caso que les estoy contando, supera al conocimiento. Porque las noches blancas son ya parte de mi entrecejo vital.
Serían las dos y media de la madrugada, a veces un poco antes, cuando la luz comenzaba a esparcirse, como si la noche fuera inmensamente corta y las persianas tuvieran que estar echadas tras inviernos en la misma zona donde acceder a tres horas de luz diarias es ya todo un milagro; y que no te pille ese día nublado: lo habitual. Ese sol de medianoche, desconocido para mí hasta ese instante, envolvía el cielo de colores rojizos, de luz tenue y de nueva verdad. Porque todo lo que ofrece el cielo no deja de ser lo contrario a lo que el ser humano suele gastar a lo largo de su larga vida, tantas veces mediocre, desaprovechada. Luego, una neblina de juguete sin ambages, que recorría todos los verdes pastos y bosques, de no más de un metro de alto, como algodón de feriante que te da el cambio mal a sabiendas, la cual parecía que podías tocar desde el tren, envolvente como una manta en Soria a las tres de la madrugada, me hipnotizó por los restos tanto, que cada vez que nos alejábamos más del círculo polar ártico y nos acercábamos a mi idolatrada Mongolia sentía dolor menstrual mental. Porque cada noche a partir de aquella me quedaba buena parte de la misma despierto observando tamaña locura visual. No sé si algún día volveré a Rusia y si lo haré atravesando sus incontables posesiones a lomos de sus trenes nacionales, pero puedo asegurar que si esto llegará a ocurrir lo haría, a poder ser, durante las noches de junio: aquellas que me hicieron aceptar que si la guerra se produjera, en realidad, en la Siberia profunda, disparar sería mucho menos ocurrente dadas las circunstancias visuales. LSD en vena, repito
The post El Transiberiano. Atravesando las noches blancas first appeared on Hércules. En la vía 1 de la estación de Yaroslavsky esperaba mi tren, numerado con el dorsal 70, que iba a cubrir la distancia que separan a las ciudades de Moscú y Chita, una urbe esta última de poco más de 300.000 habitantes muy cercana a las fronteras china y mongola. En realidad, yo debía apearme en la ciudad de Irkutsk, conocida por tener dentro de su óblast al fastuoso lago Baikal, la reserva de agua natural más grande del mundo, y que cuando yo me apeé era visitada por algunos turistas chinos además de rusos y personas de las extintas repúblicas socialistas soviéticas, tales como Lituania, Kazajistán y Uzbekistán. El billete, por cierto, con cuatro noches por delante, a 157 euros en la categoría más baja. Por culpa de las restricciones, no se puede adquirir por internet desde fuera de Rusia y sólo se admite el pago in situ y en efectivo.
El acceso a la vetusta estación moscovita es el habitual –hay que traspasar un arco de seguridad y pasar las maletas por el escáner–, aunque lo novedoso fue el esfuerzo con el que el personal del tren verificaba nuestros billetes y, sobre todo, los pasaportes, donde se estudiaba a conciencia si el de la foto era yo o en realidad yo era un terrorista checheno o incluso un soldado ucraniano. Si la seguridad no pocas veces queda en entredicho, aún más ocurre en un país inmerso en un proceso bélico de apariencia interminable.
El tren, para mi sorpresa, disponía hasta de ducha en las zonas populares. Y sí, aunque el trote durante cuatro días por la estepa siberiana canse, en general el silencio con el que conviven los rusos y el orden y concierto que los empleados ejercían en los vagones, convirtió la inmensa mayoría del trayecto en una balsa de aceite. Trayecto el cual, y por ciento, superó los 5.200 kilómetros hasta llegar a Irkutsk, demostrándose que las distancias en Rusia son incomparables con el resto de países del mundo.
Cada vagón popular está compuesto por 54 camas: 27 arriba y la otra mitad abajo. Cada lugar posee un enchufe, y la calefacción interior, al contrario de, por ejemplo, los trenes tailandeses, era acorde a los intereses de la salud y el raciocinio. O sea, nada de falanges congeladas por el excesivo aire acondicionado.
Existe un coche-bar infrautilizado por la mala fama de sus precios, reconociendo que la práctica totalidad de los pasajeros nos trajimos la comida de fuera. A su vez, algunas estaciones donde se permite apearse a los viajeros casi siempre a fumar –suelen ser por espacio de una media hora en las ciudades más populosas– tienen tiendas donde se venden, generalmente, botes de fideos instantáneos, galletas mejorables y bebidas, nunca alcohólicas. En un par de ocasiones encontré a señoras tratando de vender frutas –fresas, cerezas, manzanas– de estraperlo, colocadas estratégicamente en las cercanías de los andenes pero por fuera, desde la calle, metiendo las ventas entre las rendijas de las vetustas verjas. y alcohol sí que hay, pero sólo en el coche-bar, donde a la hora de la cena sí era más habitual encontrarse a algún ruso bebiéndose unos tragos de vodka junto a una sopa de remolacha.
Para los más pudientes existen compartimentos de cuatro camas e incluso uno de dos. En general en esos espacios, técnicamente hablando, las camas tienen las mismas medidas. Pero no es lo mismo viajar con cuarenta personas a la vez que con tres más. A sumar que sus pasillos aterciopelados y vigilados para que los de las categorías más bajas no accedan te permiten pasear sin riesgo de tráfico humano.
La cosa no comenzó precisamente bien, ya que el día anterior al inicio de mi viaje dos atentados convirtieron un par de puentes en amasijos consiguiendo, además, descarrilar a un tren de carga y a uno de pasajeros, que se llevó consigo siete vidas y decenas de heridos. Esta razón, sumada al conflicto bélico con Ucrania, patentó una nueva manera de inspeccionar los trenes durante cada una de las paradas que a lo largo de mi trayecto tuvimos, superándose las cincuenta. En cada una, como decía, policías inspeccionaban los bajos de todos los vagones y los interiores, en caminatas continuas a paso ligero. Aunque mucho peor fue lo que aconteció el 4 de junio de 1989, dos días antes de la Masacre de Tiananmén, cuando dos trenes repletos de pasajeros explosionaron sin siquiera haber chocado por una fuga en un gasoducto contiguo a las vías del tren. Entre las ciudades de Asha y Ufá, relativamente cerca de la frontera con Kazajistán, se gestó el mayor varapalo para la muy querida y respetada red de ferrocarriles nacionales rusos, que ese fatídico día vieron cómo 575 personas perdieron su vida.
Desconociendo los contenidos de las cargas, durante mi viaje a través de Rusia pude comprobar, sin necesidad de llevar una cuenta matemática, que la cantidad de trenes de mercancías que se cruzaron con nosotros fueron tan incontables como los segundos, tantas veces un par de minutos, que contabilizaba hasta que se acababa su carrusel de vagones, quedándome claro que Rusia sigue funcionando, económicamente hablando, gracias en buena parte a sus inmensas posesiones, provistas aún de sobresalientes recursos naturales, y de la red de trenes que, inaugurada en 1904, permite vertebrar un país que además de europeo es profundamente asiático, terminando sus traviesas y raíles allá en Vladivostok, a 9.288 kilómetros de distancia de Moscú.
En contrapunto a los accidentes, las guerras y los desaparecidos, se gestó, a nuestro paso, uno de los mayores milagros que mi visión ha recreado a lo largo de mi vida sin necesidad de apoyarme en la magnífica pócima descubierta sin quererlo por Albert Hofmann allá por 1943 mientras volvía a casa desde su trabajo pedaleando sobre una bicicleta. Porque durante todas las noches en donde atravesábamos Siberia, y cuando los expertos dicen que este fenómeno suele aparecer sólo durante los últimos días de junio coincidiendo con el solsticio de verano, pude asistir desde la ventana de mi vagón popular a un milagro de comprensión difusa, sobre todo, por no poderlo certificar con el resto de viajeros –en Rusia nadie habla ingles, y mucho menos, dentro de los trenes– y que al no tener acceso a internet, donde hoy todo se consulta, me demostró que la imaginación, al menos en el caso que les estoy contando, supera al conocimiento. Porque las noches blancas son ya parte de mi entrecejo vital.
Serían las dos y media de la madrugada, a veces un poco antes, cuando la luz comenzaba a esparcirse, como si la noche fuera inmensamente corta y las persianas tuvieran que estar echadas tras inviernos en la misma zona donde acceder a tres horas de luz diarias es ya todo un milagro; y que no te pille ese día nublado: lo habitual. Ese sol de medianoche, desconocido para mí hasta ese instante, envolvía el cielo de colores rojizos, de luz tenue y de nueva verdad. Porque todo lo que ofrece el cielo no deja de ser lo contrario a lo que el ser humano suele gastar a lo largo de su larga vida, tantas veces mediocre, desaprovechada. Luego, una neblina de juguete sin ambages, que recorría todos los verdes pastos y bosques, de no más de un metro de alto, como algodón de feriante que te da el cambio mal a sabiendas, la cual parecía que podías tocar desde el tren, envolvente como una manta en Soria a las tres de la madrugada, me hipnotizó por los restos tanto, que cada vez que nos alejábamos más del círculo polar ártico y nos acercábamos a mi idolatrada Mongolia sentía dolor menstrual mental. Porque cada noche a partir de aquella me quedaba buena parte de la misma despierto observando tamaña locura visual. No sé si algún día volveré a Rusia y si lo haré atravesando sus incontables posesiones a lomos de sus trenes nacionales, pero puedo asegurar que si esto llegará a ocurrir lo haría, a poder ser, durante las noches de junio: aquellas que me hicieron aceptar que si la guerra se produjera, en realidad, en la Siberia profunda, disparar sería mucho menos ocurrente dadas las circunstancias visuales. LSD en vena, repito.
The post El Transiberiano. Atravesando las noches blancas first appeared on Hércules.